BA 266 – “El Niño de los Girasoles Tristes”, por Santiago Ortigosa Reguera
Es con mucho orgullo y alegría, que presento este cuento corto escrito hace unos días atrás por Santiago Ortigosa Reguera, oriundo de Balcarce, Provincia de Buenos Aires, quedando así abierta la invitación a otros autores comprometidos con las problemáticas socioambientales, a utilizar este espacio en pos de preservar la cultura escrita del mañana.
Sin más, comencemos a disfrutar de la preciosa musicalidad de las palabras de este artista argentino…
“El Niño de los Girasoles Tristes”

Tomás recordaba, ahora rodeado de ruidos y bocinazos de la ciudad y a pesar de los años transcurridos, pero con una exactitud milimétrica de los hechos, cuando corría libre como un animal salvaje entre los extensos cultivos de girasoles. Esas hileras de cabezas amarillas en la tierra ondulada, que se abría a pasos majestuosos bajo el cielo infinito, amanecía de nuevo en su memoria. Las mañanas eran un mágico escenario de destellos y sombras vivas. Su pelo rizado y castaño, se confundía entre las plantas cuando la luz brotaba, por última vez, como una caricia de la tarde. Tomás recordaba y se frotaba los ojos. Y el recuerdo se esfumaba como arena entre los párpados y todo, de repente, se convertía en un oasis lejano, en una montaña de sueños dormidos que no podían despertar.
El sol iluminaba la modesta casa de campo, donde la esperanza se posaba como un pequeño gorrión herido en las manos de María Susana, mamá de Tomás. Su papá, Julio Ramón, miraba la tele acostado en la cama. Hacía un mes que le costaba levantarse por sí solo, y necesitaba siempre de la ayuda de Susana o de Tomás, que solo era un niño, pero ya había sacado la fuerza de raíz como los árboles del monte. Tomy jugaba a las escondidas con sus perros, se perdía entre el bosque de acacias, aromos, pinos y eucaliptos. Le gustaba nadar cada verano en el tanque de agua entre nenúfares y ranas, a las cuales había adoptado como saltarinas mascotas. Su hermanita, Ludmila, todavía era muy pequeña para comprender el mundo que la rodeaba. Lloraba gran parte del día, y su madre la consolaba cantándole suave al oído, o haciéndole mimos en círculos en su tibia frente.
Ramón hacía meses que no podía hacer las duras tareas de campo, y el vigor de su cuerpo había decaído rápidamente como un vendaval en una primavera fría. En el último tiempo sólo salía de la casa para regar el naranjo, que lo había plantado el mismo día que había nacido Tomy. Lo cuidaba como si fuera un pequeño sueño indefenso, y le cantaba canciones de amor porque creía que de esa manera crecería fuerte, frondoso y daría los mejores frutos.
Tomy, desde hacía unos meses, le preparaba el desayuno, también la merienda y se las llevaba a la cama. Susana trataba de olvidar lo ocurrido, como si en su olvido desapareciera una pieza importante del pasado. “Es que… nosotros no lo sabíamos… es una desgracia” le dijo por teléfono a su hermana María Rosa.
Ramón no podía olvidar aquellos días difíciles. Aquel verano, el ceño fruncido del patrón de la estancia, Don Ernesto, resaltaba en su ancha frente. La preocupación le carcomía como un gusano hambriento sus entrañas, las uñas, y le daba agudos dolores de cabeza. Cuando miraba a los ojos a Ramón parecía que siempre lo regañaba. Y los ojos de Ramón hablaban por sí solos, eran azules profundos como un estanque de agua serena en medio de la noche. Ramón agachaba la cabeza y obedecía siempre de forma diligente. El pequeño Tomás no le tenía respeto a Don Ernesto, pero sí un poco de miedo. Y le molestaba la forma que tenía de tratar a su papá. Una mañana, que andaba malhumorado, se armó de coraje, y le tiró un piedrazo con la gomera cuando se iba a caballo entre el pajonal. Pero no tuvo puntería, le erró por varios metros y se lamentó volviendo cabizbajo a la casa. Pensó que si practicaba, la próxima podía acertarle… y una sonrisa pícara se dibujó en su cara risueña.
Ramón era el encargado de fumigar los campos de girasoles. Esa temporada había llovido mucho, demasiado, y tanta humedad había hecho que las enfermedades en las plantas fueran más complicadas de combatir. El patrón había comprado nuevos venenos que el mercado promocionaba como la solución a todos los males, fórmulas más potentes y seguras, sin riesgo alguno. Mandó a Ramón a que mezclara los distintos pesticidas: debía eliminar los hongos como sea. Ramón cumplió con la orden y fumigó los girasoles durante días, sin protección alguna. Nunca nadie le había dicho, ni enseñado que tenía que usar un traje especial, ni siquiera el patrón se lo había mencionado. Confiaba ciegamente que lo que tenía en sus manos era para curar el cultivo, “los remedios no enferman, curan” le decía y repetía Don Ernesto como un mantra indiscutible que no admitía duda alguna.
Cuando Ramón aplicaba los agroquímicos, la familia se quedaba en la casa, pero sólo esas horas. A Susana le costaba respirar y cerraba los postigos de las ventanas. Ludmila, en un par de ocasiones, se había brotada la piel y lloraba. Tomás, muchas veces, se iba al monte con sus perros, se subía a su árbol preferido de hojas anchas, elípticas, rojas y se quedaba comiendo ciruelas, mirando desde lejos a su papá fumigar con la máquina agrícola. Después de la labor de su padre, volvía a la casa, o se metía entre los girasoles recién fumigados y se quedaba ahí, acostado en el suelo, con las manos en la nuca esperando a que llegue la noche. La luz de la luna plateada iluminaba el paisaje convirtiéndolo en una obra de teatro eterna: donde los personajes que llevaban una vida tranquila, se iban desgranando, de a poco, día a día, en la rutina rural por los aromas de los campos verdes-amarillos rociados de dulces venenos.
En ese periodo, Ramón trabajó largas horas para combatir las enfermedades de los girasoles, que no solo se negaban a mirar el sol, sino que mantenerse fuertes en la tierra, era una trabajosa tarea. Ramón estaba preocupado, dependía de que hiciera las cosas bien y también un poco de la suerte. Cuando volvía a la casa, Tomy le agarraba la mano y le hacía cosquillas para hacerlo reír. Tanta preocupación lo hacía olvidarse de las pequeñas y amables cosas cotidianas, que son en un inacabable rompecabezas, el jugo de la vida.
— Papá, ¿por qué los girasoles están tan tristes?, ¿les duele algo?
— Están un poco enfermos, pero ya se van a sentir mejor, hijo.
Pasó el verano, fue un verano muy distinto a los otros vividos. Tomy siguió jugando como todo niño que explora con asombro lo que el mundo nos ofrece, pero el dolor de Ramón fue creciendo como una espina que cercaba el corazón, y que al cabo de unos meses, se terminó esparciendo por todo el cuerpo. Y la vida, como una brújula hecha de azar, giró de repente. Las noticias que llegaron de la ciudad, fueron que el aceite de girasol de la cosecha se vendió muy bien, a pesar de que parte del cultivo, no lo pudieron salvar de la tristeza que pudría los tallos. Pero Ramón estaba cada vez más enfermo. Una enfermedad que llegó sin invitación alguna, como un huésped que llega perdido y se queda para siempre. No quería asumir sus dolencias, nadie sabe cómo enfrentar la enfermedad cuando aparece. Uno no sabe si hacerse amigo, ese amigo íntimo, o declararle la guerra como una enemiga a exterminar, y dentro de lo posible, hacerla trizas hasta sepultarla en la desmemoria.
Ramón ni nadie de la familia contaban con obra social, sabían poco de médicos y pocas veces habían ido a una salita médica. Y la vez que habían ido, fue por una tos molesta que no dejaba dormir a Susana. Tomy le insistió al papá para que fuera, lo veía muy afligido. Su semblante había cambiado de color y su voz quebradiza era un síntoma de una angustiante y florecida incertidumbre.
Cuando Ramón se miraba al espejo, no se reconocía. El reflejo era un gesto vacío, una mueca despoblada del presente. Estaba muy flaco, observaba sus pupilas y se quedaba hipnotizado largos minutos en ellas: de ahí brotaban todas las respuestas que a lo largo de su vida le habían sido negadas. Y que ahora, crecían como maravillosas y vigorosas flores en un seco invierno. Encontraba en su mirada un recuerdo tras otro, como si abriera un pequeño baúl de tesoros olvidados, y buscaba en cada olvido los rastros de un perdón y las fuerzas para no verse cara a cara en los espejos infértiles de la culpa. Ramón abrió recuerdo por recuerdo con extrema sutileza, hasta llegar a los de su infancia; un lugar seguro, aunque ahora con el paso del tiempo, demasiado extraño, perdido de voces conocidas. Ramón se veía así mismo corriendo entre girasoles marchitos. Corría y corría libremente entre los laberínticos surcos. Llegaba a la orilla de una laguna, se recostaba sobre la suave hierba y miraba una bandada de patos que desfilaba por el cielo azul amaranto. En ese momento, una avioneta aparecía, volaba por encima de él y le llenaba el cuerpo de diminutas gotitas de un olor desagradable. Sus pulmones se cerraban, le costaba respirar, los colores del paisaje se transformaban en ríos de matices grises, oscuros, fríos… Se desfiguraba todo a su alrededor, el mareo llegaba como una pelota pesada que se posaba en su estómago. Y de nuevo pasaba por encima de él la avioneta, y ahora planeaba cada vez más bajo, más bajo, más bajo hasta rozarles las pestañas, hasta apagar por completo la luz de aquel día… Esa fue la primera vez que recordaba, Ramón, que tuvo que ir al médico. Esa fue la primera vez que recordaba… De pronto, un portazo en la casa lo sacó del trance en el que estaba sumergido. Su cara estaba empapada de lágrimas y un sudor frío le recorría la espalda mojándole la camisa.
Cuando llegó a la salita, Ramón estaba muy pálido. El Doctor lo examinó y la primera pregunta fue a qué se dedicaba.
—Soy peón de campo, trabajo en la cosecha —respondió desanimado Ramón.
Le hizo algunas preguntas más y lo mandó a hacer una serie de análisis al hospital Municipal Felipe Fossati, de la ciudad de Balcarce. El doctor estaba seguro, sólo faltaba que lo comprobaran los estudios. Ramón estaba envenenado por los productos que le había aplicado a los girasoles.
Es un viento arremolinado a veces la vida, una deriva perdida, un suelo que no nos sostiene, ni crece la hierba. No pudo detener el reloj, ni hubo máquina del tiempo posible. Un camino sin retorno se abrió frente a él, y el camino fue quien lo obligó a transitarlo. No hubo mapa para el dolor, ni nadie le dijo ni enseñó qué hacer con la tristeza cuando anudada en el pecho llevaba su nombre. Susana y Tomy lo cuidaron como un niño recién nacido. Tomy lo acompañaba a regar el naranjo, y algunas veces, fueron caminando lentamente a reposar a la orilla del arroyo. Le gustaba a Ramón tomar mates ahí y contemplar el paisaje rural. El último día que fueron juntos, Ramón observó como si fuera por primera vez, el aura del monte. Y le contó a Tomy de su historia, sus espíritus, los sonidos, las flores, los animales y plantas que lo habitaban, todos ellos unidos por hilos invisibles a los ojos humanos, conformaban la esencia de la vida del monte y su tiempo… Las nubes tornasoladas recorrieron el horizonte, y el cielo oscuro, inmortal, navegado por infinitas estrellas parpadeantes, apareció en escena… Y abrigó sus cuerpos como un manto de algodón nocturno, primitivo. Ramón y Tomás observaron a lo lejos lo que fue un humedal, ahora cultivado con soja transgénica. Muy cerca, un montón de bidones de plaguicidas tirados entre el alambrado y un molino de agua. El paisaje hablaba por sí mismo, tenía voz, pero pocos eran los testigos.
Tomy le agarró fuerte la mano a su papá, y le dio un abrazo.
—Papá, otra vez los girasoles están tristes, parecen mucho más tristes que el otro verano.
Ramón miró hacia el suelo, resopló, incómodo. Se llevó una mano en la frente y sus ojos azules se pusieron vidriosos, húmedos.
—Se van a tener que ir con tu mamá y tu hermanita a la ciudad.
La familia, a los pocos meses, se trasladó a la urbe. Maria Rosa, la tía de Tomy, los esperó ansiosa y con los brazos abiertos. Su casa, siempre decía, era la casa de todos. Estar a salvo del envenenamiento cotidiano bajo el sol del campo, era la principal prioridad; sobrevivir a la profunda tristeza que se avecinaba tenía un alto costo, el exilio permanente. Un desierto fumigado, era desde ese entonces, el nombre de un futuro silenciado a la fuerza, que traía consigo el despoblamiento rural y la enfermedad. Los territorios eran administrados por un monstruo de mil cabezas que arrasaba la vida, la esperanza y devoraba todo a su paso con un hambre mercantil insaciable. Un monstruo, semejante a una enorme marioneta, manejado entretelones desde un cómodo sillón por personas desconocidas, sin nombres, sin caras, ni corazón alguno. Campos deshumanizados solo para máquinas, sin las huellas de las manos, ni el eco de las voces que lo trabajaron. El campo no fue más campo para la vida, y ahora había que hacer lo imposible para habitarlo en la memoria.
El día que murió Ramón, el naranjo comenzó a dar sus primeros frutos. Las calandrias se posaron en sus ramas y le cantaron a la tarde que se refugió bajo el umbral de la noche. Tomy rodeó el naranjo con sus pequeños brazos, lo acarició unos instantes y apoyó su cara en el tronco del árbol como si en su interior, desde las profundas raíces, le susurrara… como si quisiera decirle algo más que el llano silencio. Miró los frutos que crecían tímidamente entre el ramaje, y por última vez, contempló el monte y los girasoles sembrados en la tierra ondulada bajo el cielo infinito. Y dijo, en voz baja, despidiéndose: “No estés triste, papá”.
Santiago Ortigosa Reguera
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.
10 de Octubre, 2023.
Breve Infografía del Autor.
Santiago Ortigosa Reguera es argentino, de Balcarce, Provincia de Buenos Aires.
Es escritor, poeta y activista SocioAmbiental.
Poemarios publicados: “Entre el Encanto y la locura” (2012) y “Árboles Rojos” (2017).
Obra poética en transcurso: “El Umbral de la Memoria”.

En el año 2013 recibió la “Faja de Honor” de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires (SEPBA) por su trabajo poético: “Entre el Encanto y la Locura”.
Actualmente, se encuentra –siempre- escribiendo, a la vez que grabando un documental sobre la contaminación en el Ambiente (en el sudeste bonaerense) por los productos químicos utilizados en la agricultura.
La imagen de los girasoles, fue elegida por Santiago al considerar que representaba muy bien la historia y esencia del cuento. Es una pintura del pintor chileno: Gabriel Sepúlveda.


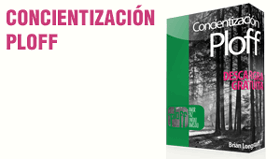














Leave a Comment